¿Para qué sirve lo que aprendemos en la escuela?
Es necesario repensar los contenidos, lo que es un reto mayúsculo e implica una visión de largo plazo, para reformular los contenidos y métodos; elaborar materiales y herramientas de apoyo, y redefinir criterios de evaluación
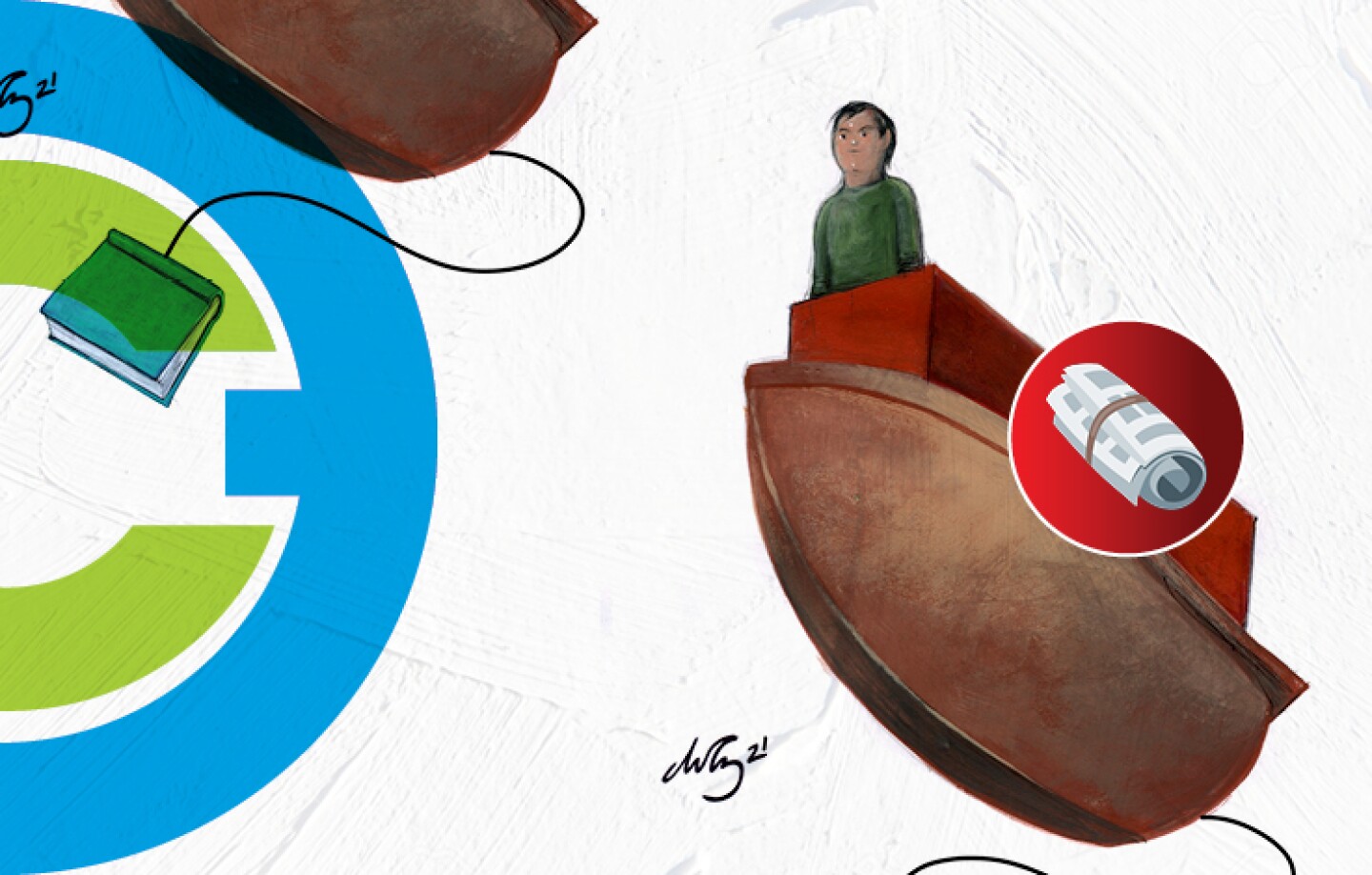

Las señales son claras. Si bien México hace una enorme inversión en su sistema educativo, hay indicadores contundentes de que mucho de lo que aprendemos en la escuela no apunta en la dirección correcta. Tenemos cerca de 30 millones de estudiantes en la educación básica y media superior que todos los días se ocupan de labores escolares y 1.6 millones de docentes que aportan su tiempo y talento. Pero toda esa confianza y ese esfuerzo podrían ser más eficaces: muchos contenidos no nos aportan elementos realmente útiles para la vida personal, académica o profesional. En tanto, los años en la escuela dejan claros vacíos en áreas que contribuirían enormemente a la calidad de vida de las personas y al desarrollo de las comunidades y del país.
La educación formal tendría que ofrecernos los elementos para “…desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano…”, tal como lo establece el Artículo 3º de la Constitución. Sin embargo, nuestra lógica está lejana a ese propósito y sus contenidos se acercan mucho más a los programas que Gabino Barreda propuso para crear la Escuela Nacional Preparatoria en 1867. Enfatizamos en ofrecer a todos los estudiantes un menú variado de conocimientos en espera de que puedan reconocer sus áreas de interés en los estudios profesionales, con dos deficiencias: primero, que para un porcentaje muy elevado de ellos esa aspiración no se concretará; segundo, que se invertirán tiempo y recursos valiosos en temas que los estudiantes ya tienen claro que no son de su interés. Los jóvenes podrán no tener certidumbre de lo que quieren, pero tienen plena claridad de aquello que no les gusta. Sacrificamos a cambio elementos esenciales para que todos pudiéramos tener una vida con mayor salud, autoconocimiento, sentido de convivencia y productividad.
El sistema educativo parece cumplir hasta ahora con el objetivo de incrementar el nivel económico de las personas. Al comparar el grado promedio de escolaridad en las entidades federativas con el nivel socioeconómico de sus habitantes, hay una clara relación positiva: los estados con una población con mayor escolaridad tienen un mayor porcentaje de personas que no son pobres. Aunque se discutirá cuál de estas variables es causa de la otra, es indudable que existe una coincidencia importante entre ambas.

El problema surge cuando buscamos la relación de la educación formal con otros elementos esenciales, como la convivencia y la propia satisfacción con la vida. La educación tendría que llevarnos a tener una sociedad más civilizada y gente más feliz, pero hay indicios importantes de que eso no necesariamente ocurre. Una mayor instrucción (grado académico) no asegura mayor educación: muchas personas con recursos económicos no respetan las reglas básicas de convivencia y otras con instrucción elemental tienen un claro sentido de comunidad. Las cifras señalan que los estados que tienen un mayor nivel de escolaridad también tienden a padecer una mayor incidencia de delitos.

La educación formal tendría que ser una experiencia positiva para todos por aportar conocimientos útiles, estimular nuestra curiosidad, multiplicar las oportunidades de aprendizaje, mostrar nuestras fortalezas y abrirnos puertas hacia el futuro. Un entendimiento cada vez mayor tendría que derivar en un interés creciente por los temas escolares. Pero no es así: el compromiso de los estudiantes hacia la escuela decrece conforme avanzan de grado.

Al igual que el avance de grado, la mayor adquisición de algunos aprendizajes académicos muestra un efecto extrañamente contrario al nivel de satisfacción de los jóvenes con su vida. Aprender parece ser más un sacrificio que una satisfacción: los estudiantes que presentaron la prueba PISA en 2018 en países que obtuvieron los mayores resultados, muestran un nivel de satisfacción con su vida sensiblemente inferior al de muchos países con resultados mucho más bajos. En esta medición, México resulta el país de la OCDE, y de todo el continente americano, con los jóvenes más felices. Es un resultado destacable, pero uno muy desafortunado para la idea de la escuela como un lugar que debe aportar elementos para hacer más felices a las personas.

Necesitamos, por tanto, repensar los contenidos y las formas. Este es un reto mayúsculo. Pasar del esquema actual a uno más pertinente implica retos técnicos, legales, laborales, financieros y políticos. Con una visión de largo plazo: llegar hasta el aula de una manera sustentable puede tomar una década o más.
Hay que definir nuevos contenidos; reorientar los métodos para enseñarlos; elaborar libros y herramientas de apoyo; redefinir criterios de evaluación, acreditación y certificación; capacitar docentes en servicio; reformular planes y programas de las escuelas formadoras de nuevos maestros; reestructurar instituciones y presupuestos. Y todo ello suponiendo que estas acciones cuentan con los respaldos necesarios de familias, docentes y grupos políticos. Las últimas reformas han pretendido cumplirse en dos o tres años, y no es de extrañar que hayan redundado en cambios más bien marginales.
Tiempos extras
Cambios en 15 estados. Como ocurre siempre, muchos buenos equipos y funcionarios quedarán fuera para dar paso a nuevas personas. Las autoridades que inician su gestión necesitan entender que deben adaptar y complementar las acciones federales, y no limitarse a operarlas. Esa es la razón de ser del federalismo, que debe expresarse aun cuando la política educativa se ha centralizado. Aquellos estados con un gobierno del mismo partido que la federación, tienen la responsabilidad de aportar casos de éxito en la implementación de la Nueva Escuela Mexicana y la revaloración magisterial.




