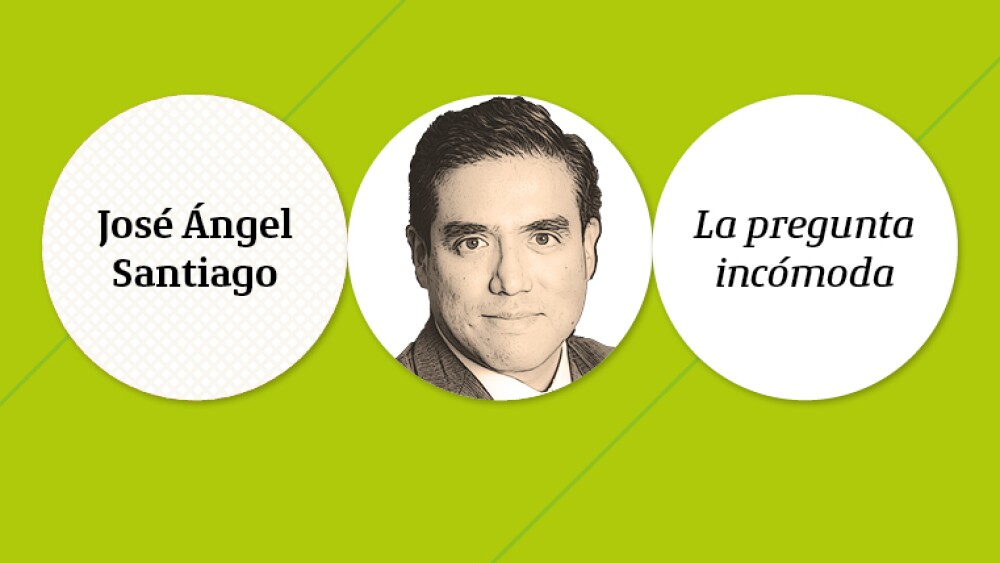La semana pasada trascendió un video en el que una pasajera de transporte por aplicación perdió la cabeza contra el conductor por no acatar sus instrucciones de manejo. Harto, pero con tono bajo, el conductor le solicitó bajar del coche.
No avanzaría más. El video muestra cómo la pasajera alza el teléfono para reportar al conductor, pero no por su impericia o por falta de modales, sino por un supuesto acoso que no se advierte del video. Incluso, la conocida como Lady Uber sentencia: “Avanzas o te avientas cinco años de cárcel”.
El episodio volvió a poner al descubierto una vieja discusión social. Por un lado, están quienes protestan contra las acusaciones falsas: sostienen que el péndulo ha llegado a tal extremo que los hombres han sido posicionados como enemigo social, donde basta la sola acusación de acoso para correr el riesgo de escarnio e, incluso, de pisar prisión. Por el otro lado, están quienes creen que este episodio no debe ser razón para restar terreno a movimientos como #MeToo, sin los cuales no se habrían generado las condiciones para que terribles casos salieran a la luz e, incluso, fueran investigados.
PUEDES LEER: Interlocutor inválido
Se trata de posiciones antagónicas que, hasta ahora, no han encontrado punto de equilibrio que devenga en una discusión estructurada y sana: se han limitado a discutir si los costos asociados al escarnio social de personas erróneamente expuestas son superados o no por las bondades asociadas a la generación de incentivos para la denuncia, al cobijo colectivo de las víctimas y, en definitiva, al combate del abuso contra la mujer.
Aquí nos encontramos en una ponderación tipo Kaldor-Hicks, donde cada uno tiene sus convicciones sobre hacia dónde habrá de inclinarse la balanza.
Creo, sin embargo, que los puntos de convergencia los encontramos en la discusión legal. Se trata de una discusión que oscila entre nociones básicas de derecho natural: por un lado, tenemos la muy justificada exigencia de justicia (dar a cada cual lo que le corresponde), que constriñe a garantizar el derecho de las víctimas a que se investigue, persiga y sancione, no a cualquier persona, sino al victimario, y a que este último, nadie más, les repare el daño; por el otro, tenemos un imperativo impuesto por la noción de dignidad (todos somos un fin en sí mismo, y no es admisible ser usados como herramienta para la consecución de ulteriores fines egoístas de otros), donde nadie debe ser castigado por algo que no hizo, y menos como herramienta para dar gusto a la sed social de retribución. ¿Cómo armonizar? Por supuesto, sin hacer nugatorio alguno de ambos reclamos.
El punto de partida es la presunción de inocencia: todos debemos ser tratados como inocentes a menos que se aporte a juicio evidencia de cargo suficiente para condenar. Los expertos explican que el principio no dice cuándo la evidencia es “suficiente” y que, para determinarlo, es necesario definir un estándar de prueba.
PUEDES LEER: Schadenfreude
Naturalmente, el estándar debe ser estricto para reducir en la mayor medida posible errores judiciales que manden a inocentes a la cárcel. Esto es un imponderable en cualquier democracia liberal. La necesaria perspectiva de género no se opone a la existencia de un estándar robusto.
Por el contrario, creo que habrá de incidir en la manera en la que se realiza la totalidad del proceso probatorio, desde la manera en la que se interpretan las cargas probatorias (por ejemplo: según el principio ontológico de la prueba, lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba, y la perspectiva de género habrá de incidir en la determinación de lo que se considera “ordinario”), la idoneidad de la evidencia (por ejemplo, reconociendo, gracias a la perspectiva de género, que cierto tipo de casos sólo pueden construirse a partir de prueba indirecta) e, incluso, la validez de las inferencias lógicas (inferencias que deben realizarse a partir de máximas de la experiencia construidas con perspectiva de género), hasta la manera en la que se razona la satisfacción del estándar de prueba (donde descartar hipótesis alternativas a la culpabilidad pasa por razonamientos que deben considerar, una vez más, la perspectiva de género). Si esto es así, entonces, tan absurdo sería considerar que la perspectiva de género habrá de eliminar las exigencias del debido proceso, como concluir que la presunción de inocencia es un principio enemigo del combate contra la violencia de género.
* Esta columna se hace en colaboración con María José Fernández Núñez