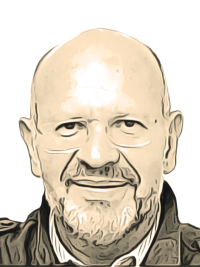En el vertiginoso escenario de las luchas sociales actuales, pocas palabras han adquirido tanto peso simbólico como woke. Lo que comenzó como una expresión de alerta frente a las injusticias sociales, especialmente dentro de la comunidad afroamericana, ha evolucionado hasta convertirse en un emblema de las causas progresistas de nuestro tiempo.
Originalmente, woke —que se traduce como “despierto”— llamaba a mantener la vigilancia frente al racismo sistémico. Con el tiempo, su alcance se expandió para abarcar el feminismo, los derechos LGBTQ+ y el activismo climático. Sin embargo, este crecimiento también ha polarizado las percepciones.
Mientras sus defensores lo consideran una herramienta crucial para enfrentar desigualdades profundamente arraigadas, sus detractores lo señalan como el estándar de una corrección política llevada al extremo, capaz de sofocar el debate libre y poner en jaque la libertad de expresión. Así, woke se ha convertido en algo más que un término: es una chispa en el corazón de la conversación global sobre justicia social y sus límites.
PUEDES LEER: La guerra semántica: los cárteles como terroristas
Esta disyuntiva abre una serie de interrogantes fundamentales: ¿qué significa realmente estar “despierto” frente a las injusticias? ¿Ha perdido el concepto su esencia original? Y, en el caso de México, ¿qué implicaciones tiene para la sociedad y la cultura?
En concreto, este movimiento busca despertar conciencias frente a problemáticas históricamente invisibilizadas. Su auge moderno se dio con el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, denunciando la brutalidad policial contra las personas afroamericanas. En su forma más pura invita a no ignorar las desigualdades sistémicas, pero tal como sucede con muchos movimientos, su popularidad y su cooptación por ciertos sectores han generado una percepción distorsionada.
En el ecosistema de las redes sociales, el término a menudo se relaciona con un activismo superficial y extremo, donde las acciones parecen buscar más aplausos que transformaciones reales. Este fenómeno ha alimentado críticas que van desde la acusación de banalidad hasta señalamientos de autoritarismo moral.
Ejemplo de este choque ideológico se vio recientemente en el Foro Económico Mundial, donde el presidente de Argentina, Javier Millei, calificó al wokismo como un “enemigo de la libertad” y una forma de “totalitarismo cultural”. Sus palabras resonaron entre quienes ven en este movimiento un riesgo de censura y confrontación social. Una controversia que refleja cómo un término nacido para despertar conciencias se encuentra atrapado en la encrucijada de su propia interpretación.
La pregunta persiste: ¿es el movimiento woke un grito legítimo por la justicia o una amenaza a las libertades individuales? En México, el impacto de este fenómeno es tan complejo como nuestro tejido social.
Por un lado, ha encendido la discusión sobre temas urgentes como la violencia de género, incluso grupos feministas y activistas antirracistas han adoptado sus principios para desafiar estructuras de poder que perpetúan desigualdades históricas. Sin embargo, su narrativa también enfrenta resistencia.
En un país donde el clasismo y el racismo son frecuentemente ignorados, este discurso a menudo se percibe como algo ajeno, importado de contextos anglosajones y desconectado de las realidades culturales locales. Prueba de ello es el debate sobre el lenguaje inclusivo: mientras algunos lo consideran una herramienta para visibilizar identidades marginadas, otros lo ven como una distracción de problemas apremiantes como la pobreza o la inseguridad.
PUEDES LEER: “No es gasolinazo”, es el IEPS
¡Vaya ironía! El intento de construir una sociedad más incluyente suele generar reacciones que subrayan las mismas desigualdades que busca combatir. Además, la falta de matices en los debates públicos ha distorsionado el propósito original del movimiento, que no busca imponer un dogma, sino abrir espacios para una reflexión crítica.
El impacto del “despertar” en México es innegable. Ha cuestionado tabúes e impulsado a nuevas generaciones a repensar creencias arraigadas. Pero también ha creado un clima de tensión, donde el miedo a ser “cancelado” inhibe la participación en debates fundamentales.
El verdadero desafío radica en adoptar los principios del movimiento de manera crítica y contextualizada, reconociendo las especificidades culturales e históricas de nuestro entorno. Solo entonces, el “despertar” podrá trascender como una herramienta transformadora, evitando convertirse en un punto más de división social.