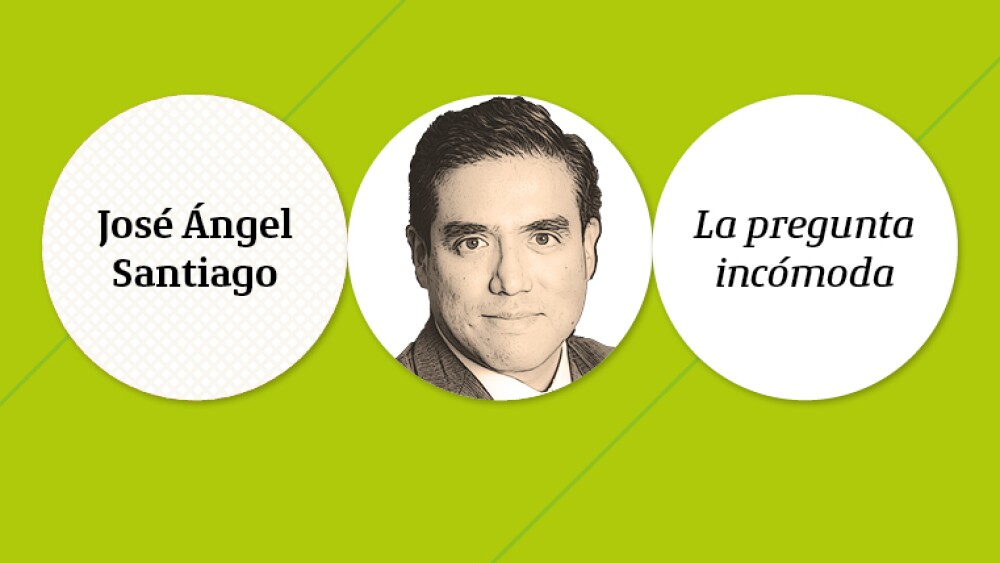En mis días de universitario, en mi clase de derecho penal, conocí a un estudiante mucho más culto e inteligente que yo, con el que surgió una divertida rivalidad. A la postre, se convertiría en un amigo que cambiaría mi manera de relacionarme con el mundo en todas sus aristas. Solíamos vernos para compartir el pan y la sal los fines de semana. No solo platicábamos sobre nuestra vida universitaria, sino que pronto comenzamos a conversar con una estructura que yo no conocía hasta ese momento.
No solíamos hablar de personas ni de anécdotas. Hablábamos de ideas (relacionadas con la vida, la profesión, la religión, la familia, la sociedad, etc.). Ideas diametralmente distintas por habernos educado en entornos diferenes: él chilango y yo provinciano; él con una cultura amplísima y yo apenas comenzaba a apreciar el sentido común como brújula toral; él se había rebelado contra su educación Opus Dei asumiendo el costo de perder relaciones personales, mientras yo comenzaba a hacer consciencia de la posibilidad de criticar mis creencias heredadas; él tenía una visión fascinante, práctica e integral de la política, yo la de un muchacho que solo conocía la política local.
En esas conversaciones poníamos ideas sobre la mesa. A partir de ese momento, las ideas dejaban de identificarse con quien las hubiese propuesto. Así, adquirían transitoriamente identidad independiente, y podíamos nutrirlas, criticarlas, moldearlas e, incluso, destruirlas y sustituirlas por otras que no tuviesen los vicios identificados. En las discusiones poníamos a prueba, respetuosamente pero sin filtros, la validez ética de la idea, su valor práctico y las implicaciones personales de aceptarla. Abandonada la pretensión de “ganar la discusión”, eramos capaces de reconocer las conclusiones de lo discutido, incluso si sugerían que la idea original era un total absurdo. Si bien, gracias a esas conversaciones, comencé a construir las certezas sobre las que descansó mi visión de vida durante los siguientes años (nociones de autonomía personal con respeto a la autonomía de terceros, de dignidad en el trato que se nos da y en el trato que damos a terceros, y de tolerancia frente a quienes no piensan igual que nosotros cuando hay razones morales detrás de ello), lo que realmente aprendí es que crecemos en la medida en la que tenemos la valentía de incursionar en una dinámica dialéctica que supone, necesariamente, escuchar la opinión opuesta a lo que uno cree.
En ocasiones, el ejercicio podía ser realmente incómodo, ya sea porque moría una creencia enseñada por un ser querido, porque la idea planteada ofendía nuestras convicciones más arraigadas o porque, de plano, eran ineludibles las protestas del ego al ver un argumento superado. Sin embargo, esa incomodidad jamás fue razón para censurar al interlocutor. Nunca el temor de sentirnos ofendidos o criticados fue razón para ser intolerante. Siempre fue más fuerte nuestra búsqueda de verdad y claridad.
¿Y por qué recuerdo esto? Porque observo, cada vez con más frecuencia, dos dinámicas de interacción social y “conversación pública” altamente tóxicas (en las que llegan a incurrir todos los bandos de algún tema debatible). La primera es exigir la censura del otro por no ser un “interlocutor válido”, ya sea por no pensar como ellos o por no tener acreditada calidad o congruencia moral. En esta dinámica, se cierra la puerta a la posibilidad de que ese interlocutor censurado tenga alguna opinión o dato que pueda resultar, si no valioso, útil para afinar nuestro mejor juicio. Se sugiere equivocadamente que escuchar ideas implica aprobación, desconociendo que la observación crítica e, incluso, la oposición a una idea no están excluidos por la conversación, y que tanto crítica como oposición parten necesariamente de la premisa de que se tiene previamente conocimiento de la idea bajo análisis (conocimiento que se obtiene gracias a la no censura). Asimismo, se olvida que desestimar ideas bajo el argumento del déficit moral de la persona no es más que el viejo y conocido ataque personal o ad hominem, un vicio de la lógica denunciado hasta el hartazgo en la literatura debido a que los vicios personales no implican los vicios de la idea.
La segunda dinámica tiene un problema similar: cuando las barreras de interlocución son, por cualquier causa, superadas, las dinámicas de “conversación” se enfocan en la defensa de posiciones adquiridas. No se busca la verdad, sino ganar la conversación. Aquí nadie se escucha: lo importante es vencer y obtener el aplauso público para satisfacer las exigencias del ego. Así, esta segunda dinámica replica la infinita soberbia detrás de la primera, la soberbia de quien cree que no hay nada fuera del sí mismo o de su caja de resonancia que pueda mejorar su tren de pensamiento.