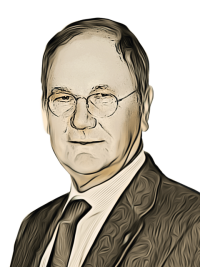@elsalonrojo
Luego de ver Godzilla: King of Monsters, (aquí bautizada como Godzilla 2), uno llega a la conclusión de que a Hollywood nomás no se le da aquello de hacer películas basadas en la popular bestia radioactiva que hiciera su debut cinematográfico allá por el año de 1954 de la mano del director Ishirô Honda.
La aventura de Godzilla en occidente comienza en 1998 con la cinta homónima de Roland Emmerich (ID4, El día después de mañana) que a la distancia resulta ser la mejor versión a la fecha, no importando su tono camp ni el cambio estético de la bestia que aquí es más bien una lagartija gigante.
Después viene la versión de Gareth Edwards (Rogue One) que resulta un vil engaño: el monstruo aparece escasos ocho minutos en una película de más de dos horas de duración.
Para corregir ese error, y encarrerados en la necia de hacer un universo de monstruos (porque Marvel ya dejó traumada a la industria), llega ahora esta entrega dirigida por Michael Dougherty (Krampus) que resulta el opuesto perfecto a la anterior: aquí la bestia no sólo domina el tiempo en pantalla, sino que lo veremos pelear contra los monstruos clásicos con los que ya se ha agarrado a golpes previamente en películas orientales: Mothra, Rodan y King Ghidorah.
Siempre en tomas nocturnas y con una edición que busca confundir al ojo humano antes que sorprenderlo, la peleas son lo único rescatable de esta entrega porque la trama —que involucra a una científica (Vera Farmiga) convencidísima de que estas criaturas deben ser libres porque el planeta les pertenece y los humanos contaminamos mucho— es una gran tontería llena de diálogos tanto o más horribles que los monstruos mismos.
Dougherty desperdicia a todos y cada uno de sus actores: Sally Hawkins, Ken Watanabe, Millie Bobby Brown son relegados a simples botargas que si les pasara encima Godzilla, nadie los extrañaría.
Y el problema claramente no es Godzilla. En 2016, los directores Hideaki Anno y Shinji Higuchi trajeron de regreso a la bestia en Shin Godzilla, cinta de ínfimo presupuesto, filmada a la vieja usanza y que servía como una fuerte, pero efectiva crítica a la burocracia de las instituciones de Japón.
Nacido como una metáfora contra el miedo nuclear, el trauma pos-Hiroshima se convierte ahora en el trauma pos-calentamiento global, pero ya ni las alegorías funcionan tan bien como la revisión de la historia real: ¿o acaso no han visto Chernobyl, la extraordinaria serie de HBO?