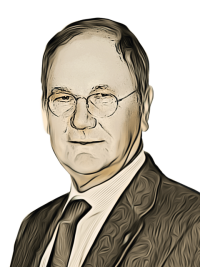Termina el año y, con él, la década. No terminará, quizá, esta época de la historia en que la gente se involucra en la vida pública a través de las plataformas de la información y, por ello, esta era de degradación del nivel cualitativo del discurso oficial, para complacer a la masa.
Una de las condiciones esenciales de todo gobierno representativo, como el nuestro, tiene que ver con la proyección inmediata de los anhelos de la Nación hacia las normas y políticas que conducen su destino: la implementación de políticas públicas acertadas.
Sería ese acierto una razón de sobra para que, quienes deban encargarse de la función de gobernar, fueran siempre las personas más probas y capaces que la sociedad misma pudiera alumbrar mediante el sufragio directo.
De respetarse esa condición, lógico sería suponer que, en quien quedara encomendada la función de gobernar, se depositara, con todo rigor, el ejercicio del poder público, privilegio este del que solamente pueden estar investidos los individuos con el más alto grado de reconocimiento de la sociedad.
El beneficio vendría acompañado, sin embargo, de la enorme responsabilidad de emplear el podio y el uso de la voz con sabiduría, pues es esa función de dirección nacional la que determina, por la vía de la cotidianeidad del uso de la retórica, los estándares por encima de los cuales se conduce la vida de la sociedad misma. Es el correcto ejercicio del poder y la forma en que un gobernante se dirige a los gobernados, lo que en estricto sentido determina el lindero de lo políticamente correcto y, con ello, de lo socialmente aceptable.
La sociedad y sus gobernantes, a nivel global, están siendo presas de un fenómeno que ha venido cobrando relevancia a lo largo de esta década: la proliferación desmedida de información falsa y el descarrilamiento de la razón como vehículo de gobierno, por virtud de su libre intercambio a través de las redes sociales; un uso social que fatalmente provoca gobiernos populistas.
La inmediatez existente en la relación entre servidores públicos e individuos, genera un efecto ambivalente, pues siendo altamente positivo por lo que respecta a la transparencia y la rendición de cuentas, deviene terriblemente negativo cuando se trata de denostar al funcionario y de propalar información y datos falsos.
Este estado de cosas ha propiciado una presencia permanente y un número inagotable de mensajes e ideas de nuestros dirigentes, que con el objeto de alagar a la ciudadanía, distorsionan el papel verdadero que con estricto apego a su competencia y a su función política, deben desempeñar quienes se encargan de la administración de la cosa pública.
En los Estados Unidos de América, esta anomalía se aprecia con nitidez, al ser el propio Presidente un generador espontáneo de contenido noticioso, todo el tiempo. Su vigor en el Internet ha propiciado una disminución del nivel de la política al grado de revivir sentimientos de supremacía racial, que ya perjudican la conducción cotidiana de su propia Nación. La población hispana de nacionalidad estadounidense, comienza a vivir el terrorismo racial en su propio país, propiciado por la proliferación de esa retórica mendaz.
Nuestro país no escapa a este problema, que en estricto sentido nació la década anterior, desde la campaña a la presidencia de 1999, en voz de Vicente Fox, el primero responsable de la degradación del discurso público y el primero en emplear calificativos oprobiosos (víboras prietas y tepocatas). Después se acentuó durante la campaña presidencial del 2006, en voz del entonces candidato López Obrador, quien en alusión al entonces Presidente Fox, no cejó en su esfuerzo por demostrar su incompetencia (cállate chachalaca).
El problema se ha recrudecido este año cada mañana, por la decisión inquebrantable del Presidente López Obrador, de definir la agenda política a través de los micrófonos y las cámaras a las que se dirige todos los días puntualmente. El mismo Titular del Ejecutivo hace uso de dichos populares y refranes que emplea con el propósito avieso de denostar a todo aquel que se opone a sus planes, con el alto impacto que está teniendo en el valor incuestionable de unión nacional.
La apertura del terreno de lo políticamente incorrecto ha producido dos discusiones la semana pasada: la primera, importante, sobre la necesidad de garantizar la libertad de expresión, incluso, a favor de quienes hacen comedia de la función presidencial; y, la segunda, de mucho mayor seriedad, sobre la necesidad de cerrar filas alrededor del Presidente ante un asedio en su contra por parte del vocero de un gobierno extranjero.
El mote de “matoncito cobarde” que inundó las redes la semana pasada confirma la vulgarización de la política. A pesar de que con toda lógica debiéramos acompañar al Jefe del Estado mexicano en ese sentimiento de vulneración de la soberanía nacional, subsiste el desconcierto ante la razón, pues es él mismo quien emplea esa misma retórica para atacar a todo aquel que no concuerda con sus ideas.
Este remolino que provoca el ejercicio desmedido de intercambio de información falsa, insertos en el fenómeno de la degradación del discurso empleado por un gobierno altamente populista, va a terminar por minar severamente nuestro sistema democrático y la efectividad necesaria de esa representatividad pública a la que nos referimos al inicio.
Sin dejar de ver la necesaria conservación del incuestionable derecho humano a la información, resulta urgente que la ciudadanía misma y el sector privado encuentre mecanismos para garantizar la veracidad de los datos que circulan en las redes. Quizá esa racionalización del intercambio informativo produzca, pronto, el otro fenómeno que nuestra sociedad necesita: la elevación del discurso público como instrumento de redirección de la conducta social.
De continuar nuestra supervivencia en esta zona de lo políticamente incorrecto, se está garantizando el estancamiento y la institucionalización de la violencia y división, así como la superveniencia de un efecto que no deseamos: la aparición de un gobierno de reacción, cierta y necesariamente autoritario.